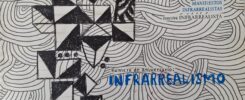Literatura
Reseña literaria
agosto 2025
Reseña literaria: la necrópolis y el reloj del fin del mundo
por Guido Schiappacasse
Me aguardaba un terruño gélido, borrascoso, circundado por milenarios glaciares, y en donde a los rayos del astro rey no se les tiene permitido bañar con su calor esta tierra escarchada. Había concluido mis estudios de especialidad en medicina interna y ejercería mi profesión hipocrática en este frigorífico de la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes, ubicada en el extremo sur del ya austral país de Chile.
Y mientras me afanaba en darle lo mejor de mis conocimientos sanitarios a los pobladores magallánicos, en un ayer previo a que ocurriese mi subespecialización en oncología clínica; un día como cualquier otro, nublado y envuelto en ventisca y copos de nieve, me encontré caminando por el cementerio de Punta Arenas.
Mas, dejemos que yo en el ayer siga paseando con mente que divaga entre tumbas, cruces y el silencioso deambular de la muerte; mejor echemos un vistazo a la mitología patagónica de este geográfico territorio ubicado literalmente en el fin del mundo, porque en mi parece es de sumo interés, despertando la curiosidad de un lector que ha de arroparse con prontitud, mientras se sumerge en estas narraciones de frígido hálito.
Por ende, les propongo que hoy sigamos explorando el subgénero narrativo del mito, a través del libro «Mitos y leyendas de Magallanes1». El autor de esta obra es don Mario Isidro Moreno;2 escritor, folclorista e investigador costumbrista, de sumo fascinado con la cultura magallánica, el cual fue distinguido, en justo reconocimiento por su labor cultural, como ciudadano ilustre de la «Perla del Estrecho».
Y mientras recorro el camposanto de esta austral metrópolis, deteniéndome a contemplar los turísticos cipreses a sendos lados del sendero que conduce a los mausoleos, acompañado de estos árboles de verdes hojas perennes, siempre serenos, calmos, silenciosos y reflexivos; en otro momento, muchos años después, retornaría a esta ciudad con un diploma bajo el brazo que acreditaba que ya era subespecialista en oncología médica, con el objetivo consciente de asistir al congreso nacional sobre cancerología mamaria, que se dio cita en este sureño terruño donde termina el mundo.
Sin embargo, esta última visita tenía para mí un propósito inconsciente en ese pretérito, el husmear en un mercadito de la zona libre de impuestos de esta región, para adquirir así un reloj de muñeca de la glamorosa y exclusiva marca Rolex.
Mi afán tuvo éxito, y tras regatear por un rato, pude hacerme de este reloj. Pareciera ser que solamente buscaba la satisfacción que conlleva el adquirir una pertenencia que pocos pueden tener por su alto valor monetario, en un hacerme valer ante mí mismo y ante cualquier otro que me quisiese ver pavoneándome con mi nueva adquisición; en un intento por compensar mi inconsciente sentimiento de inferioridad infantil, propio de las enseñanzas psicológicas de la escuela de Alfred Adler.3
Sin embargo, en el presente, mientras escribo estos párrafos, me pregunto nuevamente a mí mismo si este fue mi único móvil como para endeudarme en demasía con este Rolex, si otro reloj más barato también da la hora con la misma precisión.
Pero, mientras sigo sumergido en mis cavilaciones, volvamos a esta obra de don Mario, una especie de compendio que versa sobre las historias propias del imaginario colectivo de este sureño pueblo, suma de relatos breves sobre estos mitos y leyendas, cortos sí, pero salpicados de ánimo didáctico y sana entretención.
Un libro concebido para educandos, eruditos y el público general amante de la fantasía, en donde a modo de rompecabezas se juntas piezas sobre fantasmas, brujos, demonios y otros seres sobrenaturales, que se hacen un espacio entre los cuatro puntos cardinales de este extremo del mundo.
Un texto ameno, escrito con pluma ágil y sencilla, que trata sobre una temática que con pericia atrapa al buen lector y lo sumerge en un estrecho de Magallanes del que surgen mundos fabulosos y mágicos, nacidos de las creencias de los aborígenes patagónicos de este postrero lugar de la Tierra.
Y sin más, les propongo que exploremos que míticos miedos fantásticos en torno a la muerte y a la necrópolis de la ciudad de Punta Arenas podemos hallar en este libro.
a.- El mito de Sara Braun: Sara Braun Hamburguer, venida de un oriental país eslavo, llegó a Magallanes en el 1.874, contrayendo nupcias con un acaudalado comerciante de origen portugués, un poco más de una década después de haberse instalado en esta tierra. Al fallecer el negociante, esta distinguida señora quedó al frente del comercio y fortuna de su fenecido marido, adquiriendo connotación en la región por su generosidad y sus constantes obras sociales.
El mito narra que donó el monumental pórtico del cementerio municipal de Punta Arenas; sin embargo, según una extraña cláusula de la donación, una vez fallecida la noble ama, sólo su cuerpo podrá atravesar el portón principal del cementerio; tal vez por ello, hoy en día se ingresa a la necrópolis por una puerta lateral, dado que el portón mayor siempre está cerrado, esperando por su dueña.
Muy bien por el escritor, que en esta narración entremezcla hechos históricos comprobables con datos fantásticos, dando un mayor realismo a su historia.
b.- La niña de blanco: una piadosa mujer cumplía regularmente con una promesa hecha a una amiga. Visitaba un sepulcro en la primera calle de ingreso al cementerio de Punta Arenas, aseándolo con esmero y procurando siempre que tuviese fragancia a flores frescas. Pero sucedió que un día cualquiera se atrasó y llegó al mausoleo cerca de la hora de cierre del camposanto. Era invierno, las sombras con más prontitud se cernieron sobre el lugar, la dama pensó que no podría cumplir a tiempo con su quehacer, pero casi por arte de magia, apareció por el lugar una menor engalanada con un albo vestido con cintura cruzada por un lazo azul. La mujer le pidió a la niña que la ayudase, esta damita con gentileza accedió; y así, juntas terminaron, antes de que cerrase la necrópolis, de lavar la tumba y colocar en sendos maceteros unas aromáticas flores.
Tras mirar a su cartera en busca de unas monedas con que darle una propina a la niña, la mujer al levantar la vista no encontró a su ayudante. La buscó, pero no la halló, y al llegar a la puerta de entrada del cementerio, le preguntó por esta criatura al panteonero.
—Señora, esta niña vestida de blanco no existe, es una aparición, a muchos ha socorrido previamente y seguramente, después de usted, muchos más visitantes del cementerio la verán —contestó con desenfado el cuidador.
Se me acaban de erizar los vellos de los brazos y mi carne ha empezado a tiritar, mientras un calofrío recorre mi espalda, el relato me ha emocionado y sorprendido; sin dudas, don Mario ha cumplido con esta doble tarea que conlleva su historia.
c.- La pasajera: un taxista hacia la medianoche tomó frente al cementerio de Punta Arenas a una dama vestida de negro. Esta le ordenó que fuera al mirador del cerro La Cruz. El conductor hecho a andar el taxímetro y subió por calle Señoret.
—Me gustaría ver si llegó el Alfonso —dijo la mujer sentada en el asiento trasero del vehículo.
El taxista pensó que este barco con su carga y pasajeros arribó al muelle de Punta Arenas ya hace muchos años, pero al respecto no hizo ningún comentario.
Al llegar al mirador, la mujer se bajó del automóvil y atisbó con ahínco desde lo alto, pero no vio ninguna embarcación atracada en el fondeadero. Acto seguido, se subió al coche y le mandó al taxista que la dejara frente al cementerio, donde antes la había tomado.
El regreso fue silencioso. Al llegar a su destino el taxista detuvo el móvil y ojeó el taxímetro, pero este aparato marcaba cero.
Pese a ello, giró hacia atrás para cobrarle a la mujer porque sabía sus tarifas de memoria; sin embargo, sus ojos casi se salieron de sus cuencas, nadie estaba sentaba en la parte trasera del vehículo.
Un mito que nos produce un temor psicológico acrecentado por el final abrupto e inesperado de la narración. El autor escribe muy bien este relato, haciendo al lector experimentar lo siniestro, entendiéndose esto como ciertos terrores infantiles y/o propios de comunidades primitivas (como el miedo que producen las creencias en las apariciones de personas ya fallecidas) que reaparecen en la consciencia del adulto, produciéndole cierto malestar, sensación de extrañeza o miedo.
Espero que esta breve muestra de esta obra haya sido suficiente como para entusiasmarlos, pese a que mi exposición ha sido más como cristales de nieve, cada uno siempre distinto del otro, fugaces, efímeros, condenados al absurdo de derretirse y evaporarse, sin más, hasta desaparecer; como lo es la vida misma y su paradójico final en la disolución del ser, en la perdida material del acto de ser consciente, difuminándonos en lo que nosotros llamamos la muerte.
¿Y no es el cementerio no más que un silencio como no hay otro, una ausencia de todo sonido, carente de eco, angustiante, existencial, absurdo?
Arthur Schopenhauer (1.788-1.860), el germano filósofo pesimista del siglo XIX, mucho reflexionó entorno a la muerte, quizá la única habitante de esta necrópolis.
Para este pensador no es el asombro, sino que es el fin de la vida el motor que impulsa al hombre a meditar, es solamente la muerte la causa última y originaria de la filosofía.
Miguel de Unamuno (1.864-1.936), filósofo y escritor hispánico de gran connotación, en su ensayo «Del sentimiento trágico de la vida», nos plantea que el sentimiento trágico es parte de la condición humana, con la angustia existencial que aquello conlleva, porque el hombre ansia la inmortalidad, para lo cual se arropa en brazos de la fe; sin embargo, su razón le susurra permanentemente al oído que es un ser mortal y que no podrá saciar su hambre de inmortalidad, por ello, la muerte es un absoluto que implica una falta completa de sentido vital.
Más tarde, Marcelo Schiappacasse Saieg, eminente psiquiatra chileno-italiano de corriente psicoanalítica y cognitivo-conductual, hipnoterapeuta clásico y ericksoniano; y como si esto fuese poco, un acongojado escritor de hábito monacal, autor de «Sin instrumentos navego en un océano inmenso sentado sobre la chata de Colón4»; también se dio el tiempo como para meditar sobre este trance final con el que termina la vida.
Para este intelectual… «simplemente la muerte es un acontecimiento brutal».
Agonizar es como si un bestial tsunami inundara de improviso nuestra psique sin darnos tiempo de preparar fuertes diques que contengan las rugientes olas, disolviéndose al fallecer, sin más, nuestra consciencia en la nada; bueno, al menos eso es lo que piensan los no creyentes.
Como vemos, la muerte, simbolizada en el camposanto que acabamos de conocer, ha influido en forma transcendental en el conocer filosófico, tal como se vislumbra en los ejemplos anteriores.
Aún, es más, la segunda ley científica de la termodinámica nos dice que la entropía (medida del desorden o aleatoriedad de un sistema) aumenta irreversiblemente a medida que un sistema dado evoluciona, lo que significa que la energía se dispersa con el paso del tiempo y se vuelve menos disponible para realizar trabajo.5
¿Y no somos cada uno de nosotros un sistema, una unidad viva formada por átomos de carbono, la cual a medida que el tiempo avanza envejece y finalmente muere, producto de una entropía cada vez es mayor?
Por supuesto que la respuesta es afirmativa. Cada uno y todos nosotros feneceremos cuando no dispongamos de más energía para ejercer trabajo, vale decir, mantener la homeostasis corporal y, por ende, seguir vivos.
De esta forma, nos percatamos que el conocer científico explica la fenomenología de la muerte y, a su vez, esta última mucho ha influido en la permanente búsqueda de la ciencia. De hecho, en la actualidad se estudia la posibilidad de transferir nuestra consciencia a un ordenador, para así prolongar nuestro existir.
Sin embargo, epistemológicamente el saber mitológico fue previo al conocimiento filosófico y científico, tal como ya hemos demostrado en un breve ensayo previo publicado en esta misma revista.[efn_note]«Una pequeña introducción al mito, entre la sabiduría ancestral y una casi ridícula ignorancia»: breve ensayo escrito por Guido Schiappacasse y publicado en la revista literaria «Mal de Ojo». Esta obra abarca la etimología del mito, sus distintos tipos o formas de presentación, y explora la relevancia de este subgénero narrativo, sobre todo en esta Época Posmoderna. Su enlace en Internet es el siguiente:https://revistamaldeojo.cl/index.php/2025/05/15/una-pequena-introduccion-al-mito-entre-la-sabiduria-ancestral-y-una-casi-ridicula-ignorancia-por-guido-schiappacasse/[/efn_note]
A lo mejor, por ello mismo, en forma inconsciente, he elegido dentro de «Mitos y leyendas de Magallanes» los míticos relatos relacionados con la necrópolis de Punta Arenas.
Porque la muerte puede entenderse como un arquetipo simbólico que ha producido desde antaño un pavor existencial en las comunidades primigenias; y, por ende, estas creencias colectivas aborígenes han intentado explicar este fenómeno que es el fin de la vida, mitigando de esta forma esta primaria angustia del existir, mucho antes que el Homo sapiens desarrollase un pensamiento filosófico, y posteriormente, un reflexionar científico.
¡¿Y qué simboliza el reloj que compré, ya hace muchos años, en esta misma ciudad austral?!
Ahora veo con más claridad, se ha puesto de manifiesto lo inconsciente: el Rolex con su segundero, su minutero y su horario, dan buena cuenta del paso de las horas, los días, los meses, los años, de este paso inexorable del tiempo en su devenir unidireccional, al menos en lo que respecta a nuestra materialidad perceptible para nuestros limitados sentidos.
Por fin he comprendido el leitmotiv escondido en mi inconsciente, el reloj mide el oscuro fluir del tiempo, por eso he de aprovechar el tiempo que se la ha otorgado a mi corporeidad material, he de dejar una huella, por minúscula que sea, sólo así este sentido de transcendencia, únicamente propio del hombre en cuento a especie, será satisfecho.
Y si he de buscar una transcendencia posterior a mi final material, más allá de mi tiempo y mi espacio en que me tocó existir, después de los límites de mí mismo, bueno será que siga escribiendo en nuestra revista especializada en literatura «Mal de Ojo», porque tal vez, cuando yo ya no esté, algún otro con genuino goce me leerá, y por fin habré transcendido…
¡Hasta la próxima entrega!


- «Mitos y leyendas de Magallanes»: libro de relatos mitológicos y leyendas varias propios de la colectividad de la austral región chilena de Magallanes, cuyo autor es Mario Isidro Moreno, editorial Alba S.A., Punta Arenas, Chile, año 2.006.
- Mario Isidro Moreno: escritor, folclorista e investigador costumbrista nacido en 1.939 en la región chilena de O´Higgins. En 1.967 se traslada a la región chilena de Magallanes, dedicándose a la investigación histórica y costumbrista de esta provincia patagónica, haciéndose miembro de la Sociedad de Escritores de Magallanes. Su labor investigativa le ha permitido ser condecorado en el año 2.010 con el «Premio Nacional Bicentenario», otorgado por el Concejo Chileno de la Música, dependiente de la UNESCO; posteriormente, en el año 2.011 se le ofrece el galardón «Al patrimonio regional» por parte de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales de Magallanes; y en el año 2.012 la Ilustre Municipalidad de la ciudad de Punta Arenas le hace entrega de las llaves de la ciudad, por su esmero puesto en la indagación de las tradiciones de la Patagonia y su proyección nacional e internacional. Asimismo, es autor de numerosos libros costumbristas entre los que destaca «Mitos y leyendas de Magallanes»
- Alfred Adler (1.830-1.937): médico y psicoterapeuta austríaco fundador de la escuela de psicología individual. Destacó por describir el complejo de inferioridad, caracterizado por excesivos sentimientos de minusvalía inconscientes que buscan ser compensados mediante actos o actitudes que tienen por objetivo el que el individuo se sienta superior en algún aspecto de su vida (o al adquirir ciertos objetos que por su escases o alto valor monetario hacen que el sujeto se sienta especial, ya que sólo pocos pueden tener tan apreciado artefacto).
- «Sin instrumentos navego en un océano inmenso sentado sobre la chata de Colón»: libro de cuentos diversos, relatos, prosa poética y poemas existenciales, cuyo autor es el médico psiquiatra Marceo Schiappacasse Saieg, ediciones y producciones Orlando, Viña del Mar, Chile, 2.014.
Una obra que encarna lo absurdo, la paradójica existencia del ser actual, y la descomposición de la sociedad posmoderna en su brutalidad, violencia, falta de comunicación, interrelaciones sociales enfermizas, su deseo patológico, y su descomunal hambre.
Se puede encontrar una crítica literaria seria de este libro en «La Silla» (revista virtual de literatura), realizada por Federico Krampack, destacado escritor, editor y crítico literario de cine, literatura y teatro. A continuación, dejo el enlace de dicha reseña: https://revistalasilla.blogspot.com/2014/08/critica-literaria-sin-instrumentos.html
- Trabajo: desde un punto de vista físico es una medida escalar (tiene magnitud, pero carece de dirección) que se define como la transferencia de energía que ocurre cuando una fuerza actúa sobre un objeto produciendo un desplazamiento de aquel.